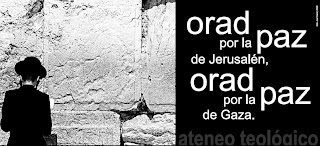Todo esfuerzo de la praxis cristiana debe partir siempre de la comunidad, de toda la gente unida que se compromete a avanzar paso a paso en la vida cristiana, apoyándose, siendo amigos, conociendo más el amor de Dios, madurando bíblicamente en pos de la santidad. Sin comunidad no hay cristianismo; sin comunidad hay sólo apatía y apocamiento. No en vano Jesucristo les dijo a sus discípulos que “
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. (Mt. 18:20, RV60) Es en el espacio vívido de la comunidad donde la presencia de Cristo se hace sólida porque mediante la vida en común (Hch. 2:42b) es que Dios nos permite conocerle mejor.
La trinidad y la entrega
Lo anterior es así porque al vivir en comunidad replicamos el modelo
trinitario. La trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas independientes pero una completa al mismo tiempo, es nuestro ejemplo por excelencia de comunidad. Como la trinidad, nosotros somos varios pero a la vez podemos ser uno. Somos varios que sentimos con certeza que somos uno en el amor del Señor, preparados para disfrutar y enfrentar las alegrías y penas de la vida. “
El ejemplo trinitario de equidad, comunicación y amor incondicional y rebosante debe llenar nuestros ojos e impulsarnos a capturar el modelo de quien somos imágenes para que en esta tierra los cristianos tengamos un parangón activo y trascendente que sea el norte de nuestra praxis de vida cristiana” (1)
La vida en comunidad siempre nos recuerda la entrega de Jesucristo al venir a la cruz para morir por nosotros, abandonando su dignidad divina a la diestra del Padre (Fil. 2:5-11). Él era sublime, absolutamente glorioso en los cielos, pero decidió remangarse la camisa para venir aquí para salvar a la creación pervertida por el pecado con su sacrificio definitivo (He. 10:10,12b,14-18), viniendo a la tierra para andar con su imagen y semejanza. ¿Qué nos está diciendo esto? Para comenzar, se nos está hablando del trato entre los miembros de la comunidad. Si el mismo Jesucristo, el Señor de toda la creación, se hizo como uno de nosotros pero no como rey sino como una persona humilde nacida en un establo y crecida en un pueblo insignificante, ¿quiénes somos nosotros para manifestar actitudes de superioridad? ¿De mayor santidad por vano orgullo? ¿Porqué si Cristo fue de arriba hacia abajo (Divinidad-encarnación-pesebre-crucifixión) nosotros pretendemos ir de abajo hacia arriba (mundano-converso-líder-pastor-¿apóstol?) en nuestras propias relaciones en las iglesias? Por lo tanto, es en humildad que un miembro decide someterse a otro de manera voluntaria. Así debe ser, con una actitud preponderante de humildad los unos con los otros. Nadie más que el otro pero en serio, no en el papel como tristemente ha venido sucediendo en la historia de la iglesia cristiana, donde vez tras vez el afán por el poder ha cegado a muchos de los líderes de turno. (2)
¿Qué implica este principio de humildad? Primero, la igualdad absoluta entre todos los miembros. Ergo, no existen jerarquías y por ende no se haría necesaria la institucionalidad burocrática. Segundo, se realza el sacerdocio de todos los creyentes y el hecho de que absolutamente todos tengamos que hacer la misión de Dios. La suma de ambas nos trae una conclusión determinante: no se hace necesaria en las comunidades la
línea entre el laico y el pastor. No existe porque somos ontológicamente lo mismo; no existe porque todos somos iguales. Tercero, la entrega de los miembros por su otro, por su hermano, en actitud permanente de servicio abnegado. No la búsqueda de la propia conveniencia o del control, sino siempre el pensar en lo mejor para el hermano, porque eso es lo que nos dijo el Señor y lo recalca, con otro énfasis, el apóstol Pablo (Mt. 22:39; Gal. 6:10).
Escribiendo lo anterior de otro modo, los dos principios fundamentales de una comunidad basada en la trinidad como forma de vida son la horizontalidad -fundamentata en la humildad- y la entrega por el otro en beneficio de todos –establecida en el sacrificio cristológico-. Esto es ver a la comunidad hacia adentro, hacia sí misma, hacia su propia alma.
La comunidad, no obstante, no puede vivir para sí misma porque no ha sido creada con ese fin (Mt. 28:19; Jn. 17:18, 20). La comunidad vive en y para el mundo (Jn. 17:15-16, 23), no esta destinada para estar en un espíritu de aislamiento y ascetismo. Hacia adentro la comunidad, valga la redundancia, subsiste para hacer comunidad, hermandad, compañerismo, vida en común, koinonía, o como quieran llamarlo. Hacia afuera la comunidad está para cumplir la misión que Dios nos ha puesto en la tierra. ¿Qué
misión? La comunidad debe impulsarse activamente en una actitud solidaria con el mundo, comprendiendo lo mejor posible lo que sucede en la sociedad y estando prestos a dar, porque de esa manera podremos comprometernos con la idea de construir el reino de Dios en la tierra. Ese dar implica predicar el evangelio con firmeza pero a la vez estar presente en las vivencias de la gente, allá afuera, en sus actividades comunales y sociales, en sus fiestas y entierros, en los nacimientos y graduaciones, en la construcción de la plaza del pueblo o jugando el campeonato de fútbol del fin de semana. Por ello de inmediato nace la motivación de las comunidades que
siempre son retadas a la acción por la realidad que las rodea. No puede haber comunidad sin misión porque se condena a la agonía y la consecuente muerte. Tampoco es sano que existan comunidades aisladas en su propio guetto porque esto no es más que una triste devaluación de la vida cristiana.
La comunidad en el día a día
Pensando en elementos prácticos de vida comunitaria, se me ocurren algunos componentes que enumero sin ningún orden en especial y que, a mi entender, forman parte del espíritu comunitario en el día de hoy que tenerse presente a la hora de participar de la misión de Dios.
a. Crecimiento: Las comunidades deben anhelar llegar a más gente pero priorizando el crecimiento espiritual sobre el numérico. La salud comunitaria y personal de cada uno de los miembros es más importante que una masa de prosélitos que jamás lograrás atender. Primero es el crecer en madurez y en conocimiento de Dios. No es una renuncia a la evangelización, es renuncia al irresponsable crecimiento neoplásico sin
consistencia. Es ser responsables y decirle adiós a la hambruna eclesial que genera cristianos escuálidos que son arrastrados por las muchas modas que de tanto en tanto invaden el barrio evangélico latinoamericano.
b. Revolución homilética: Las iglesias consideran como cosa fundamental al sermón. Algo de razón tienen, porque aquí se suele predicar la palabra y es el escenario natural de la instrucción bíblica. El problema es que son los pastores los que han monopolizado el púlpito, creando barreras a la entrada para miembros de la iglesia capaces y dispuestos. Y más aún, el sermón es en un solo sentido, sin posibilidad de réplica en contraste del estilo del mismo Cristo (ej. Lc. 10:29). Por ello, las comunidades pueden romper el monólogo del sermón para reemplazarlo por un dialogo plural, donde el Espíritu Santo sea más libre y hable por todos los miembros de la comunidad. Supone el abandono del discurso pero el impulso intenso del dialogo entre iguales, donde uno aprende del otro.
c. Espontaneidad: Mucha de la liturgia en las iglesias se ha osificado, sacralizando el orden del culto. Las comunidades pueden renunciar a la rigidez programática creyendo que es bueno planear pero en un estado de permanente sensibilidad a lo que ella misma quiere, siendo abiertas a los cambios a los que el Espíritu Santo las lleva. La espontaneidad se lleva también a los aspectos económicos. Adiós a las ataduras y obligaciones del diezmo, bienvenida la entrega sacrificial sin presiones.
d. Innovación: Las comunidades deben siempre considerar con respeto los dos mil años de historia cristiana y, en ese espíritu, se abre a la innovación en las formas eclesiales, la manifestación de la fe y maneras creativas de hacer la misión como tantos hermanos cristianos lo hicieron en el pasado. Reunirse en un parque o en algún espacio público, celebrar la Cena del Señor en con la periodicidad que deseen, transformar el ritmo de la alabanza o lo que consideren necesario adaptar o mantener es parte del ser de las comunidades.
e. Dimensionalidad: Las comunidades pueden considerar que los paradigmas del tiempo y el espacio se han roto. No son necesarios templos ni tiempos específicos para desarrollar la vida lutúrgica. Para la comunidad, cualquier espacio y cualquier momento puede ser adecuado para un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Debe ser siempre los fines de semana? ¿Sólo el domingo, el día del Señor? Las realidades espirituales y la comunión con Dios están interesados en cuestiones de mucha más trascendencia (Col. 2:16). Las comunidades pueden ser realmente libres de largas ataduras por la presión de tener un gran templo o por hacer las actividades siempre en los mismos días específicos.
f. Celebración: Las comunidades pueden priorizar la alegría y la celebración como elementos fundamentales dentro del compartir cristiano. Las alimenta su convicción de estar trabajando en la misión de Dios, de crecer en madurez y de ser parte de la maravillosa creación de Dios, y desde allí concluyen que permanentemente hay motivos de celebración y compartir como comunidad. No son ciegas al dolor humano y a la tristeza propia del pecado en el mundo, e inclusive saben llorar cuando sea necesario, pero entienden que el saber que en toda circunstancia Dios está a nuestro lado es un suceso que nos ayuda a mantener y transmitir la alegría comunitaria.
g. Pluralismo: Aunque las comunidades seguro que han encontrado sus propias maneras de acercarse a Dios y vivir el cristianismo, deben reconocer la multiplicidad de experiencias de fe, tanto tradicionales como no tradicionales, en las cuales Dios trabaja y manifiesta su amor, obrando mediante su Espíritu Santo de la misma manera que lo hace con ella misma. Este reconocimiento implica respeto porque considera que todos somos hijos de Dios alabándolo de maneras distintas, llenas de nuestras propias experiencias siempre variopintas.
h. Digitalidad: Las comunidades deben tener en cuenta que Satanás no vive en Internet, y por ello puede aprovechar las nuevas tecnologías mediante las cuales la Palabra puede ser expresada, adosándose a ellas. Los blogs, Youtube, Skype, Facebook, Messenger, las demás redes sociales y otras metodologías son espacios en los que la comunidad se puede expresar, lanzando el mensaje de Cristo a este mundo tan necesitado de Él.
 Dios para Moisés
Dios para Moisés